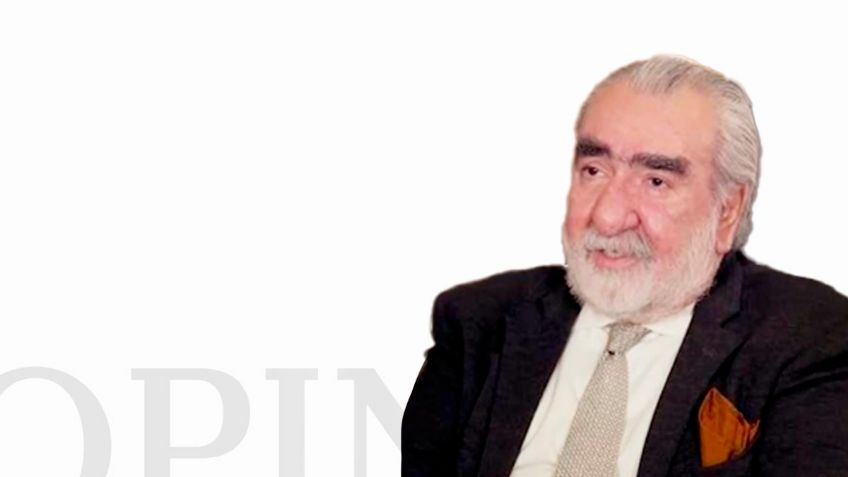El Colegio de san Ildefonso abrió ya sus puertas y hasta el 28 de enero del 2024 a la exposición Sergio Hernández de tan connotado artista (Santa María Xochistlapilco, cerca de Huajuapan de León, Oaxaca; 1957), quien a través de 143 obras de las series Diálogo purépecha, Códice Yanhuitlán, Ensayos, Melancolía del ajolote y Salvajes, concebidas en el último cuarto de siglo, rinde homenaje a sus señas de identidad y consigna los tópicos de su preocupación ciudadana: las causas ambientales, los derechos de los pueblos originarios, las reivindicaciones democráticas y la defensa del patrimonio cultural.
Con lapislázuli, cinabrio, plomo y hasta vinagre, entre una miscelánea infinita de pigmentos, formula sus constelaciones oníricas y con independencia de los temas siempre hay una sutil referencia a los Amoxtli, en sus soportes de piel de venado, amate y fibras de maguey.
Los antiguos mexicanos transmitían sus conocimientos por tradición oral, las pláticas y consejas de los viejos a los jóvenes (Huehuetlahtolli: “Los dichos de los antiguos”) que fueran rescatadas del olvido en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco por fray Andrés de Olmos en el libro del mismo nombre y también por fray Bernardino de Sahagún en el libro VI del Códice florentino. De cualquier modo, se trata de versiones tamizadas por la mirada de los religiosos protagonistas de la Conquista espiritual, sin que ello signifique que se ajusten a la intuición de mundo de los indígenas.
Los representantes del mundo mediterráneo contaban con una escritura y a estas alturas incluso con la Gramática castellana de Alonso de Nebrija (1492), mientras que los residentes del Anáhuac y tierras cercanas recurrían a una pictografía, peculiaridad que hacía de sus escribas, artistas: y quien registraba los acontecimientos previo a la colisión de civilizaciones excluyentes, desde los más nimios hasta las genealogías del poder pasando por los censos de bienes y obligaciones (v. gr., La matrícula de tributos), se conocía como tlacuilo, “el que escribe pintando o el que pinta escribiendo”.
La suma entonces, de ideogramas y jeroglíficos tiende a identificarse con emblemas, esas formas del conocimiento aforístico que serían tan apreciadas en el renacimiento europeo (Andrea Alciato y sus Emblematum liber de 1531 y Emblemata de 1550), que conciliaban una imagen enigmática y misteriosa acompañada por una frase o moraleja en su base destinada a descifrar los arcanos del símbolo, las más de las veces de carácter moral.
La barbarie e ignorancia, amén del temor, de los monjes, los imbuyeron a emprender una suerte de auto de fe con los textos sagrados o profanos de los aborígenes. Así las cosas, fray Diego de Landa destruyó en Maní por lo menos veintisiete códices mayas; mientras fray Juan de Zumárraga ordenó la destrucción de hatos enteros de escritos de la autoría de los naturales en Texcoco.
Semejante infamia impide restaurar de memoria la memoria y adentrarnos en los senderos y las peregrinaciones de los mexicanos de la lejanía. Tragedia tan profunda explica la necesidad de conservar la ilusión de esos saberes. Quizá porque el mayor número superviviente de relaciones del pasado corresponde al legado mixteca, con su obsesión por las estirpes gobernantes, por caso el cacique Ocho Venado Garra de Jaguar (Iya Nacuaa Teyusi Ñaña), Señor de Tututepec, pintados en piel de venado, ordenados en modalidad de biombo y desplegados en tiras largas de hasta 12 y 14 metros de longitud por 20 y 40 centímetros de ancho, es que uno de sus hijos contemporáneos, el compositor plástico Sergio Hernández, se ha entregado a la magna tarea de rendir homenaje a tales vehículos de la sabiduría prehispánica, mediante su intervención o alusión estéticas.
Patrimonio visual, histórico y filosófico de una civilización objeto de genocidio, prácticamente extinta en esos sus deslumbrantes modos de predicar a la tierra y sus moradores que, para nuestra fortuna, encuentra en Sergio Hernández a su legítimo heredero.
POR LUIS IGNACIO SÁINZ
COLABORADOR
SAINZCHAVEZL@GMAIL.COM

MAAZ