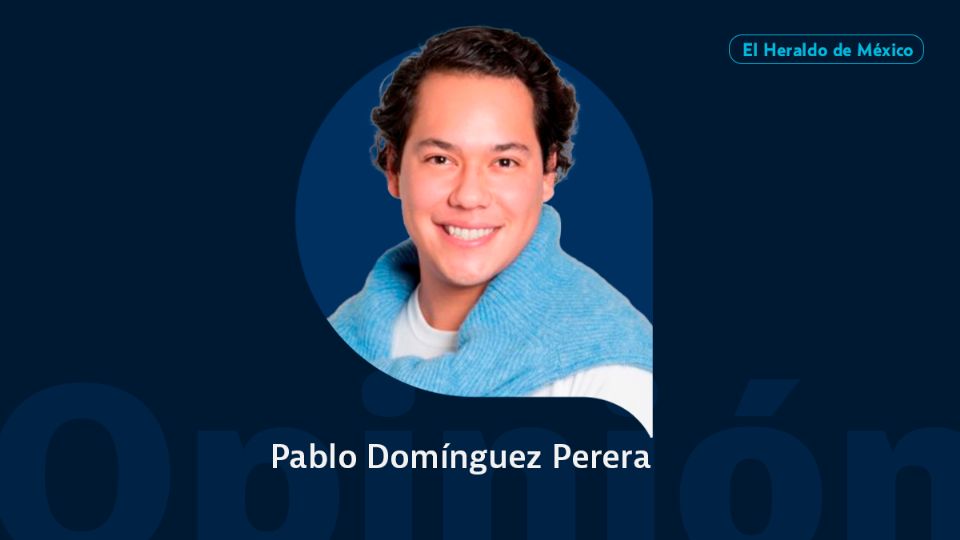En este 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, me gustaría abordar el tema desde el silencio, el espacio clínico para la elaboración del trauma y el aumento de la salud mental. El silencio puede ser un refugio de paz, un espacio de reflexión e introspección, o, por el contrario, puede convertirse en lugar para lo no nombrado, el trauma y el sufrimiento. En la sociedad contemporánea, la incertidumbre puede ser angustiante y el silencio no solo habla, sino que grita desde lo no dicho, revelando heridas profundas que no encuentran salida con la palabra.
Desde una perspectiva psicoanalítica, el silencio puede interpretarse de muchas maneras y en la técnica tiene varios usos; sin embargo, también puede ser visto como un espacio para que las experiencias traumáticas se almacenen. Ante la imposibilidad de simbolizar el dolor a través de la palabra, el sujeto elige el silencio como una forma de protegerse de enfrentar su sufrimiento.
El silencio, en estos casos, actúa como una especie de escudo psíquico que impide que el trauma sea procesado de manera consciente. Pero lo que no se dice no desaparece. Al contrario, aquello que se reprime encuentra otras vías para manifestarse: síntomas físicos, ansiedades inexplicables, ataques de pánico, depresiones profundas. El cuerpo, como decía Freud, se convierte en el escenario donde se inscribe el dolor no verbalizado.
Siguiendo este hilo de ideas, el silencio no es simplemente la ausencia de palabra, sino una forma de expresión del trauma. Lo que no se puede decir con palabras se manifiesta en actos y síntomas que muchas veces se malinterpretan o se tratan de manera superficial. Aquí radica la importancia de abrir espacios para que lo reprimido pueda ser dicho, para que el trauma encuentre un canal simbólico a través de la palabra. En el ámbito psicoanalítico, la palabra es central: solo a través de ella puede el sujeto encontrar un espacio para elaborar su trauma y conectarse con su propia experiencia emocional.
Romper el silencio y promover la palabra implica abrir espacios de diálogo, tanto a nivel individual como social. En la clínica, esto se traduce en ofrecer un lugar seguro donde se pueda hablar sobre su dolor sin ser juzgado o silenciado.
El acto de nombrar el sufrimiento es, en sí mismo, resistencia y de transformación. Cuando una sociedad puede hablar sobre sus heridas, abre la posibilidad de sanarlas, de comprenderlas y de evitar que se repitan.
Romper este silencio no es sólo una cuestión de justicia, sino de salud mental. Solo cuando lo no dicho se convierte en palabra, cuando el trauma se expresa y se comparte, es posible iniciar un proceso de sanación. El silencio que protege, también hiere. Y es tarea de todos, como individuos y como sociedad, encontrar las palabras que nos permitan curar las heridas.
POR PABLO DOMÍNGUEZ PERERA
PSICÓLOGO PSICOANALISTA
@PABLODMINGZ
PAL